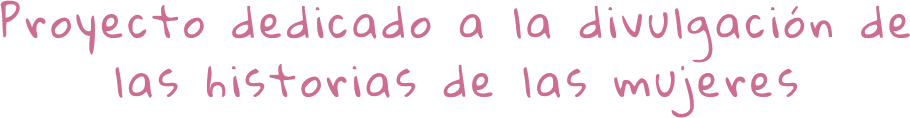Por: Alejandra Villegas Valles
Podrán imaginar que lo que una mujer persigue es siempre el éxito, un puesto de poder, o el convencionalismo que la reduce a tener hijos y atender a un hombre para el que nunca será suficiente.
Cuando era niña, los libros no eran comunes en casa. Lo que sí había era una pedagogía de la ilusión romántica y del desprecio, recuerdo que me decían que, por ser fea debía aprender a ser curiosita, que ningún hombre me querría por mi temperamento. Pero a mí me interesaban las nubes. A veces eran tortugas, algodones, castillos. Soñaba que podía subir a ellas y vivir en un palacio desde donde ver el mundo entero. O llegar a la luna, que imaginaba como un conejo peludo y cálido capaz de entender mi soledad.
En ese tiempo, yo era un mundo de ilusiones. Inventaba teorías sobre a dónde iba cuando dormía y estaba segura de que despertaba en otro mundo posible, más feliz. La luz de la luna y las estrellas me parecían orificios de una caja de cartón gigante que un niño manejaba como maqueta del universo, me confortaba pensar que alguien como yo odía ser protagónista de algo importante.
Pero en casa solo había una Biblia. No sabía leer, pero sí sabía que desobedecer, jugar o ser feliz era pecado. Todo era regla, todo era culpa, hasta respirar. Por eso prefería inventar mi propio mundo, este era malo, una versión horrible de una vida que aún no iniciaba, pero que estaba advertida a su destino.
Cuando por fin aprendí a leer, tampoco hubo muchos libros. Nadie leía. A veces me leían historias bíblicas que me hacían preguntarme si merecía existir. La escuela era monótona, leer era una competencia, demostrar que sabía leer, estaba más preocupada por el reconocimiento que por el gozo de aprender.
Un día, mientras hojeaba un libro, mi abuela me miró con ternura. Ella nunca aprendió a leer. Sus manos, gastadas por el trabajo, se apoyaron en su regazo y me dijo: “Hija, qué a gusto saber leer.” Esa frase se quedó grabada en mí como un legado silencioso. Para ella, leer era un lujo imposible, un horizonte que nunca alcanzó. Para mí, se convirtió en un deber gozoso: leer no solo era aprender, era honrarla, era abrir una puerta que ella me señalaba con su mirada de admiración de saber que esas letras tenían sonidos.
Pasaron los años y crecieron las preguntas. En un libro de historia universal encontré un subtítulo llamativo: “Filósofos griegos”. Pregunté qué era un filósofo. “Sabios”, respondió la maestra. Yo quería ser eso, quería que pensar no fuera impoluto, que no fuera solo de hombres.
En esa clase de historia, la maestra pidió una presentación teatral. Yo fui Empédocles de Agrigento. Hablé del amor, del odio, de los elementos y del Etna. Y todo cambió de color. Alguien hablaba de un comienzo, de un arjé. No era solo mi dios cristiano. Yo también podía pensar.
El universo se volvió hermoso. Las palabras tuvieron sentido y mi cuerpo sintió goce. Ahora podía preguntar, indagar, y no era pecado. Encontré libros de filosofía en la biblioteca de la secundaria. Tocar los libros era melódico, pasar los dedos entre las hojas era un ritual. Leía hasta arrepentirme de terminar. Las letras entraban por mis ojos, recorrían mi piel y se quedaban en mi cabeza para soñar lo leído con emoción.
Cada lectura era también un diálogo con mi abuela. Ella me miraba leer como quien contempla un milagro. En su silencio había orgullo y nostalgia: orgullo porque su nieta podía descifrar las letras, nostalgia porque ella nunca tuvo esa oportunidad. Yo comprendí entonces que leer era más que un acto individual, era un gesto de memoria, un puente entre generaciones, una forma de resistir la condena de la ignorancia impuesta a tantas mujeres.
Entrar en ese mundo fue lo más hermoso de mi corta vida. No comprendía todo, pero no flaqueaba, quería saber. Y descubrí que la filosofía no existe para saberlo todo, existe para contemplar, para aceptar que nunca será suficiente saber.
A esa pequeña niña, y a mi abuela que nunca pudo leer, hoy les digo: ya somos filósofas. Porque leer y pensar no es solo un privilegio, es un acto de amor, de resistencia y de memoria.

Mamá de Nica y Nora. Filósofa, actualmente en proceso de escritura de tesis.