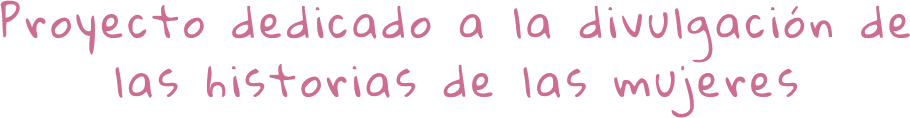Por: Azucena Robledo
Cuando leí la convocatoria me quedé pensando al respecto y comencé a activar mi memoria para encontrar el punto exacto dónde los libros se convirtieron en una parte inseparable de mi vida. Recordé mis 20´s y lecturas compartidas con amigos y amigas, las épocas de prepa en las qué me iba de pinta en solitario a la biblioteca de la alameda y me pasaba la mañana enfrascada en la lectura, pues ahí tenía a mi alcance los libros que quería, pues en ese tiempo no podía comprarlos. Retrocedí a la secundaria y las vacaciones de verano, donde la lectura y naranjas partidas embarradas de chile piquín, me hacían compañía. Un poco más atrás, cuando iba en la primaria y se volvió tradición el recibir 4 libros al año: en año nuevo, en navidad, el día del niño y en mi cumpleaños, pues mi tío me regalaba un libro. Esperaba con ansias esos regalos que siempre me sorprendían y conservo algunos de ellos hasta la fecha. Más creo que en el inicio fue la casa.
La casa donde crecí, me parecía enorme, una de aquellas construcciones de cuartos contiguos, pasillos y puertas dobles, donde todo convergía a un patio central, dominado por un perfumado árbol de naranjas. Entrando de la calle, tras el largo recibidor, la primera habitación era el santuario de mi tío, lleno de discos de acetato, un aparato reproductor de discos y libros por doquier. Para mí era un privilegio el pasar tiempo ahí, era demasiado pequeña, pero, más allá de las notas que se deslizaban del tocadiscos, había un lenguaje murmurante proveniente de los libreros y qué, de alguna manera, intuía que algún día podría descifrar.
El cuarto siguiente era el de mi abuela, una mujer alta, con voz grave de sargento y una energía poderosa, ella es la constante de mis recuerdos de infancia. Por las tardes paraba su trajinar constante por toda la casa y, a veces, se sentaba en su habitación y colocaba en su regazo una caja de latón, de ésas donde suelen venir galletas, y sacaba unos pequeños libros que casi se deshacían al contacto con el aire. Eran misales, unos habían estado con ella desde su juventud, el más antiguo le había sido heredado por alguna de mis ancestras. Otras tardes, en los lapsos en las que se iba completamente la imagen de la televisión, y por más que moviera la antena no regresaba la señal, me narraba cuentos terroríficos del pueblo donde había pasado su infancia, cerca de minas y bosques, o historias de personajes y pasajes de la biblia (aunque años después, cuando la releí, no encontré todo lo que ella me había contado).
La siguiente habitación era la que compartía con mi mamá, curiosamente es la que menos recuerdo. Había una cama, un mueble para ropa, un par de cajas con mis juguetes y algunos libros; cada que le era posible, mi mamá me traía alguno. No sé por qué en esos años hubo un boom de libros infantiles chinos y rusos. Las temáticas de los libros chinos eran o mitología o temas relacionados con la importancia de compartir, la disciplina y ser autosuficiente, por el contrario, los libros rusos eran más fantasiosos, los protagonistas no siempre eran masculinos, pero ya fueran hombres o mujeres, tenían en común la valentía y la fuerza, tanto física o moral. Aún atesoro las imágenes e historias de los que llegué a tener. Mi madre también me narraba historias, pero para ello se había creado un personaje: “el chino”. Éste aparecía cuando ella se estiraba los párpados, hasta hacerlos rasgados y me platicaba “histolias diveltidas”.
El otro cuarto era el de mi abuelo. No había muchos libros… mi abuelo había leído los suficientes a lo largo de su vida y los tenía almacenados en su memoria, bastaba con que alguien le preguntara, para recordarlos. Cada noche, después de merendar, se sentaba en su sillón a leer el periódico. El crujido del papel, el aroma de la tinta, las letras en negrita… todo ello es inevitable que me lleve de nuevo a él. Los domingos, inavariablemente, salíamos juntos y en el puesto de periódicos me compraba una historieta de Archi, la pequeña Lulú, Gasparín, Tom y Jerry o Riqui Ricón. Yo no sabía leer, pero me sentaba imitándolo e imaginando los diálogos que venían escritos. Luego me daba la sección dominical de cómics del Excelsior y yo continuaba con mi ejercicio de imaginación.
Mi tío dejó la casa para buscar su propio camino, después, mi mamá y yo, cuando nos mudamos a Toluca para que estudiara la primaria, al par de años, mis abuelos tuvieron que desocuparla, pues el dueño se negó a seguirla rentando.
A la distancia de los años, entiendo que aquel rompecabezas, cada uno con sus peculiaridades, fue lo que hizo de mí lo que ahora soy… soy esa casa, soy una historia nacida con historias y edificada por los libros y lecturas que me han acompañado siempre. Y cada nuevo libro, cada nueva página, es un eslabón más.

Soy Azucena (León Azul Renegrido), vivo en Metepec. Disfruto de la lectura y de imaginar historias que luego plasmo en el papel.