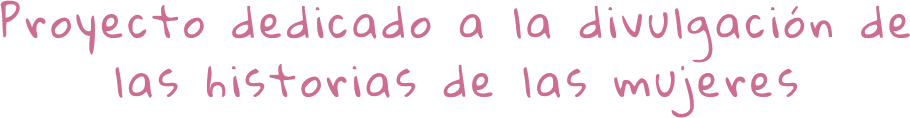Por: Sandra Orsatti
Cuando cierro el libro, mi nieta ya está medio dormida. Tiene una mano apoyada sobre la tapa gastada de Mujercitas, como si temiera que las hermanas March se le escaparan durante la noche. Yo la miro un rato antes de apagar la luz. Siempre me pasa lo mismo al terminarlo: me queda un nudo suave en el pecho, una mezcla de ternura y de algo parecido a la despedida.
—¿De verdad era tuyo cuando eras chica? —me pregunta, con esa voz lenta que le sale cuando el sueño empieza a ganar.
Asiento. Y entonces, como si el libro me empujara, empiezo a contarle.
No siempre fue mío, le digo. Llegó a mis manos una mañana de feria, en el pueblo donde nací, cuando yo tenía más o menos la edad que tenés vos ahora. La feria se armaba los sábados en la plaza: puestos de ropa usada, cacharros, libros amontonados sin orden. Mi mamá iba temprano, con una bolsa de tela bajo el brazo, y yo la seguía de mala gana.
Prefería quedarme en casa, leer lo poco que ya tenía o inventar historias en un cuaderno viejo.
Ese día, entre platos desparejos y revistas amarillentas, vi el libro. Era grande, pesado, con una tapa dura que alguna vez había sido roja. El lomo estaba torcido y olía a polvo. Mi mamá lo levantó, lo hojeó, y dijo:
—Este te va a gustar.
Yo fruncí la nariz. El título no me decía nada. Mujercitas. Me sonaba chico, cursi, ajeno. Yo quería aventuras, viajes, algo que se saliera de lo que ya conocía. Le dije que no. Insistí. Me dio vergüenza reconocerlo, pero me pareció un libro de nenas obedientes, de casas ordenadas, de cosas que no tenían nada que ver conmigo.
Mi mamá no discutió. Eso hacía siempre: compraba igual. Lo pagó casi nada y lo metió en la bolsa como quien guarda una semilla sin saber bien qué va a crecer.
El libro quedó varios días sobre la mesa de luz. Yo lo miraba de reojo, molesta. Hasta que una tarde de lluvia, sin nada mejor que hacer, lo abrí. Pensé que iba a leer unas páginas y dejarlo. Pero apareció Jo. Y fue como si alguien me hablara directamente.
Jo no quería ser lo que se esperaba. Escribía, se enojaba, se equivocaba, soñaba con otra vida. Yo leí despacio, como si tuviera miedo de que se terminara. Después vino Beth, tan callada, tan buena, y sentí una tristeza que no supe nombrar. Meg, con sus deseos simples y sus renuncias, Amy con su ambición y su orgullo. Todas me molestaron y me acompañaron a la vez.
Leí el libro entero en pocos días. Después lo volví a leer. Y otra vez. Empecé a escribir imitando a Jo, creyendo que también yo podía ser autora de algo, aunque fuera de cuadernos escondidos. Ese libro me enseñó que las historias podían ser refugio, pero también impulso. Que una podía ser muchas cosas a la vez y seguir siendo una misma.
Mi nieta me escucha con los ojos cerrados. Ya no pregunta. Respira hondo.
—¿Y lo cuidaste siempre? —murmura.
Sonrío. Le acaricio el pelo.
No, le digo en voz baja. El libro se perdió, volvió, pasó por mudanzas, manos prestadas, estantes ajenos. Se gastó. Se manchó. Se salvó de milagro más de una vez. Como yo.
Apago la luz. Antes de salir, miro otra vez la tapa gastada sobre la cama. Pienso en mi madre, en la feria, en esa niña que no quería leerlo y terminó encontrándose ahí. Y entiendo que algunas historias no se eligen: llegan, esperan, y cuando una está lista, se quedan para siempre.

Soy Sandra Orsatti, profesora argentina de Lengua y Literatura. Escribo narrativa atravesada por lo extraño y lo fantástico. Autopubliqué la antología de cuentos Bruma Marsureña y participé en las antologías colectivas Aventuras de la imaginación, de Editorial Artheli, y Tejido vivo, junto a la Agrupación de Escritores Olavarrienses. También publico en Writer Avenue, en el primer fascículo de Humus y gané el Concurso Internacional de terror convocado por Ed. Nueva Bestia